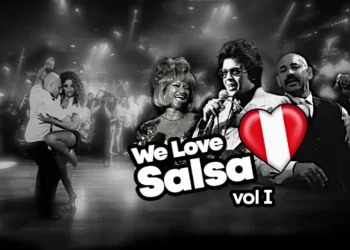This post is also available in:
Nederlands
English
En el vasto y enigmático Imperio Inca, una lengua secreta resonaba en los pasillos del poder, reservada únicamente para la élite. Esta lengua, conocida como Puquina, se habla de manera casi mítica, pues no era Quechua ni Aymara, los idiomas más extendidos en los Andes. La historia del Puquina está envuelta en misterio y, aunque hoy en día está extinta, su legado permanece en nombres, títulos y vestigios arqueológicos que evocan un pasado glorioso.
La lengua secreta de la élite inca
El Inca Garcilaso de la Vega, escritor mestizo del siglo XVII, escribió en sus Comentarios Reales de los Incas (1609-1617) sobre la existencia de esta lengua misteriosa. En sus palabras, «los incas tuvieron otra lengua particular, que hablaban entre ellos, que no la entendían los demás indios ni les era lícito aprenderla como lenguaje divino que era». Esta cita alimenta la fascinación por el Puquina, una lengua que era considerada casi sagrada y cuya exclusividad estaba destinada a las altas esferas del poder incaico.
No era la lengua común de los súbditos del imperio, como el quechua o el aimara, sino un idioma reservado para la nobleza, para aquellos que manejaban los destinos del mayor imperio de América del Sur. El Corregidor de Huancavelica, Cantos de Andrada, también mencionó en sus cartas de 1586 la existencia de otra lengua diferente a las lenguas mayoritarias de los Andes. Esto sugiere que el Puquina seguía vivo entre las élites mucho después de la expansión del Quechua y el Aymara.
No era ni Quechua antiguo ni Aymara
Lo que hace al Puquina aún más intrigante es que no tiene relación directa con el Quechua ni el Aymara. No era un Quechua antiguo ni una forma arcaica de Aymara; era una lengua completamente distinta. Aunque ambas lenguas ganaron terreno y se impusieron como los idiomas principales del imperio, el Puquina siguió siendo el lenguaje de la nobleza, de los sacerdotes y de los dirigentes.
Algunos vestigios de esta lengua sobreviven en nombres propios y títulos nobiliarios. Nombres como Korekenque y Manco y títulos como Capac (gran señor) son herencias del idioma Puquina. Además, muchos topónimos, como Colcapata (un lugar en el Cuzco), tienen raíces en esta lengua. Esto sugiere que, aunque el Puquina se extinguió como lengua hablada, su huella sigue viva en el paisaje de los Andes Sudamericanos.
El decreto del Virrey Toledo y los intentos de evangelización
En 1575, el Virrey Francisco de Toledo, reconoció al Puquina como una de las «lenguas mayores» de los Andes, junto con el Quechua y el Aymara. El virrey decretó que el Puquina debía ser tomado en cuenta para los esfuerzos de evangelización. Sin embargo, los misioneros españoles fueron pragmáticos: desarrollaron material evangelizador y gramatical solo para el Quechua y el Aymara, ya que eran las lenguas más habladas por la mayoría de la población.

A pesar de ello, hubo intentos de crear material lingüístico en Puquina. El padre jesuita Alonso de Barzana (1530-1597), un ferviente evangelizador, desarrolló una gramática y un pequeño léxico de esta lengua. Estos textos, aunque limitados, eran catecismos religiosos y otros documentos orientados a facilitar la conversión al cristianismo de los nobles incas que hablaban Puquina. Aunque estas obras no sobrevivieron al paso del tiempo, su existencia confirma el interés que generaba este idioma en los siglos XVI y XVII.
La geografía del Puquina
Gracias a los documentos coloniales de los siglos XVI y XVII, sabemos que el Puquina se hablaba en varias regiones. Estaba presente en los alrededores del Lago Titicaca, en lo que hoy es Puno, pero también se extendía hasta Arequipa, Iquique en Chile, y Potosí en Bolivia. Sarmiento de Gamboa, en sus crónicas de 1551, describe su uso en estas zonas, confirmando la expansión de este idioma mucho antes de la llegada de los incas.
«Los Incas tuvieron otra lengua particular, que hablaban entre ellos, que no la entendían los demás indios ni les era lícito aprenderla como lenguaje divino que era»
El Puquina tenía una estructura única, con cinco vocales, y su influencia se puede rastrear en la toponimia de estas regiones. Radicales como Laque (barranco), Baya/Paya (pampa), Mora (centro) y Cachi (cerco) sobreviven en nombres de lugares como Titicachi (cerco del sol) y Kontiti (divinidad ardiente). Estos restos lingüísticos son un testimonio de la importancia que tuvo el Puquina en el pasado.
El Puquina, lengua de Tiahuanaco
La corriente académica surgida en el siglo XX y desarrollada fundamentalmente en Perú sostiene que segun las evidencias, el idioma de Tiahuanaco no era el Aymara, sino el Pukina. Tiahuanaco, uno de los imperios más antiguos y enigmáticos de Sudamérica que fue la civilización madre que influenció enormemente a los incas. Cuando los incas llegaron al Cuzco, la mayoría de la población de la región hablaba Aymara.
Los estudios sugieren que los incas llegaron al Cuzco hablando Puquina, ya que era la lengua que predominaba en las áreas circundantes al Lago Titicaca. Al llegar al Cusco, los incas adoptaron el bilingüismo. Sin embargo, mantuvieron el Puquina como su lengua ceremonial y política, mientras que el Aymara se usaba en la vida cotidiana. Para la tercera generación de incas, la élite dominaba tanto el Puquina como el Aymara.
El fin del Puquina
El puquina comenzó a declinar rápidamente con la llegada de los conquistadores españoles. El Virrey Toledo, en 1575, decretó que las lenguas mayores del virreinato eran el Quechua, el Aymara y el Puquina. Sin embargo, los misioneros, que buscaban evangelizar de manera eficiente, optaron por centrarse en el Quechua y el Aymara, que eran habladas por una mayor cantidad de personas. Así, el Puquina fue dejado de lado, perdiendo su relevancia.
Pese a la desaparición del Puquina como lengua común, hubo esfuerzos por preservar el idioma. El jesuita Alonso de Barzana (1530-1597) intentó documentarlo mediante una gramática y un léxico, desarrollando textos religiosos y un pequeño catecismo en puquina. Sin embargo, estos esfuerzos fueron insuficientes para detener su desaparición.
El declive del puquina fue en gran parte consecuencia de la caída de la élite incaica tras la conquista y la consolidación del Quechua y el Aymara como lenguas dominantes en el Perú colonial. Aunque el idioma fue casi olvidado, hoy en día algunos académicos y lingüistas peruanos están trabajando para redescubrirlo y revitalizarlo.
Uno de los principales expertos en este esfuerzo es el Dr. Rodolfo Cerrón-Palomino Balbín, catedrático y lingüista, quien ha estado investigando la historia y los vestigios del Puquina en un intento por reconstruir partes de este enigmático idioma. Los estudios recientes sugieren que, aunque ya no se hable, todavía queda mucho por descubrir sobre esta lengua misteriosa que una vez fue la voz de los dioses y de los emperadores incas.
El Puquina: Hoy Perdida en el Tiempo, pero No en el Legado Andino.
¿Qué opinas? El Puquina es solo uno de los muchos misterios fascinantes de la cultura inca. ¿Conocías este idioma secreto? Nos encantaría leer tus comentarios y reflexiones sobre el legado cultural de los incas.
Si este artículo te ha resultado interesante, ¡compártelo con amigos o en tus redes sociales! Queremos que más personas conozcan esta parte de nuestra herencia y mantengamos vivo el recuerdo de nuestros ancestros.